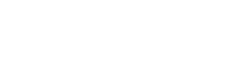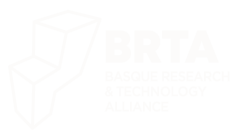El lenguaje de los seres humanos < idioma de los robots
Los que fuimos niños en la década de los ochenta crecimos soñando con un coche como Kitt, pero veinte años después, los contestadores automáticos inteligentes de las compañías telefónicas nos recuerdan a diario lo lejos que queda el día en el que charlamos con robots que también comprenderán nuestros chistes. De hecho, hablar con un robot todavía implica agachar la lógica de la máquina.
Todos los que hemos tratado de hablar con una máquina nos hemos dado cuenta de que el lenguaje de la máquina no es el mismo que el nuestro. Al principio nos fascina ver que es capaz de comprendernos, y es un gran logro ser capaz de hablar con una máquina, ya que son muchas las tareas complejas que hay que realizar para dar esa capacidad a una máquina. El robot debe diferenciar las palabras y los grupos de palabras; localizarlas, de todas las acepciones que pueden tener, cuál es la que ha utilizado el orador en cada caso; idear una respuesta adecuada y decir. Eso es lo que nuestro cerebro aprende y lo hace por sí mismo, y estamos tan acostumbrados que nos olvidamos de lo complicado que es realmente. Sólo los informáticos y lingüistas que tratan de enseñar a una máquina eso saben qué herramientas y procesos requiere cada uno de estos pasos. ¡Qué decir si el robot, junto con las palabras, también tiene que atrapar la ironía, el humor o el sarcasmo!
Pero la sangría está ahí. Sí, al menos si queremos hablar con el robot como con su amigo. Y sobre todo si los robots hablantes van a sustituir algunas de las obras que hasta ahora realizaban las personas. De hecho, es ahí donde a menudo termina la fascinación por los robots hablantes y empieza la frustración y la desconfianza. A pesar de la dificultad de dar la palabra a las máquinas, los robots actuales no son hablantes completos y deberían ser considerados como tales en todos los ámbitos. Si tengo máquinas parlantes al otro lado del teléfono, quiero Kitt y, si no, una persona.