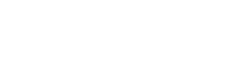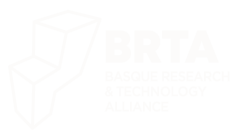El mar como vertedero
Como los mares de todo el mundo, las aguas de Euskal Herria están llenas de basura. El plástico es la mayor parte. Inicialmente macro. Luego micro. Y los habitantes del mar terminan comiendo ese plástico, esa basura. Oihane Cabezas Basurko de AZTI y Manu Soto López de PiE-UPV/EHU investigan la distribución, composición e impacto de la basura marina, dejando claro que el problema es grave.
“En todos los puntos de Urdaibai hemos encontrado microplásticos”, explica Manu Soto López, subdirector de la Estación Marítima de Plentzia (PiE-UPV/EHU). “El problema es enorme. El plástico está muy arraigado en nuestra vida. Y el problema es el uso masivo e incontrolado que hacemos. No pensamos nada en los residuos”. Y en demasiadas ocasiones estos residuos terminan en el mar. “Aunque lo echamos en la montaña, antes o después llegará al mar”.
De hecho, la mayor parte de la basura marina proviene de los ríos. O al menos eso es lo que dicen los cálculos generales. Sin embargo, no es así en todos los casos, según explica la investigadora de AZTI, Oihane Cabezas Basurko: “Hay una afirmación general de que el 70-75% de la basura marina proviene de los ríos. Pero hay otros estudios que dicen que hay que mirar a lo local. Y nosotros hemos visto que la mitad de la basura que encontramos en la superficie del golfo de Bizkaia proviene de actividades marítimas: pesca, acuicultura, buques mercantes, etc. Esto se debe, por un lado, a la gran actividad que hay en nuestras aguas y, por otro, a la influencia de las corrientes y la dinámica del golfo, que queda aquí lo que se introduce”.
Y matizando las afirmaciones generales, Cabezas también ha querido aclarar otra idea que se menciona con frecuencia: “Muchas veces se dice que la mayor parte de la basura llega al mar a través de los ríos del sur de Asia, donde la población es grande y la gestión de las basuras es muy mala. Sí, pero aquí no tenemos basura. Allí se encuentra la basura, o puede estar en el Pacífico o en otros mares. No podemos estar mirando a otro lugar”.
Lo que llevan los ríos
En Europa se vierten anualmente al mar 307-925 millones de piezas de basura flotantes desde los ríos. Y los investigadores de AZTI han analizado lo que ocurre en los ríos de Euskal Herria. Un estudio publicado hace dos años analizó la dinámica de la basura de ocho ríos: Deba, Urola, Oria, Urumea, Oiartzun, Bidasoa, Urdazuri y Aturri. Para crear un modelo de ruta de la basura se utilizaron drifters, boyas flotantes con GPS.
“Vimos que hay basuras de baja flotabilidad, como las bolsas de plástico, que se transportan por efecto de la corriente, y otras de alta flotabilidad, como las botellas, que se transportan más rápidamente por efecto del viento”, explica Cabezas.
Según el modelo elaborado, el 97% de las partículas de alta flotabilidad en verano quedan atrapadas en el litoral al cabo de una semana. En otoño esta tasa se reduce al 54%. En el caso de las basuras de baja flotabilidad, sin embargo, quedan atrapadas menos del 25%. La mayor parte se extiende por el mar abierto.
Conocer esta dinámica es útil para la recogida y gestión de basuras costeras. “Es muy importante saber cuánto hay, a dónde va y dónde se acumula”, dice Cabezas. “Nosotros trabajamos mucho con las administraciones y este tipo de información ayuda a mejorar la gestión, a hacer limpiezas y a trabajar en prevención”.
Por ejemplo, se está trabajando con la Diputación Foral de Gipuzkoa porque ellos detectaron un problema en el flysch, que se acumula mucho caucho. “Eso es muy raro. Normalmente tienes botellas, tienes plásticos, etc. Pero en este caso tenemos un tipo de basura muy especial. Pues bien, analizando la dinámica podemos ver dónde procede, de qué río procede. Y esto permite empezar a estudiar qué pasa en ese río, qué industria hay…”.
Además de analizar lo que llevan los ríos, se ha analizado lo que hay en el mar. Por ejemplo, participaron en un estudio que analizó la basura de los mares de todo el mundo. Este estudio reveló que el 80% de la basura marina es plástica. De las 112 categorías de basura utilizadas, las tres cuartas partes de las piezas de basura encontradas eran de 10 categorías, todas ellas de plástico. Entre ellos, las bolsas de un solo uso, las botellas, los vasos de comida y los envoltorios fueron los cuatro productos más abundantes, siendo la mitad de las piezas encontradas.
Durante cuatro años se realizaron muestreos de plásticos de superficie para conocer lo que hay en las aguas del País Vasco con focos plásticos. Y en otro trabajo, publicado en 2022, se confirma, como decían los modelos, que la zona sureste del golfo de Bizkaia es un área de acumulación. “No teníamos datos para Euskal Herria y queríamos ver cuánta basura teníamos y dónde”, dice Cabezas. “Siempre se habla de que el Mediterráneo está muy contaminado por plásticos, pues hemos visto que en esta zona, en los microplásticos, estamos en niveles mediterráneos”.

En las muestras analizadas, el 93% fueron microplásticos (menores de 5 mm), el 7% mesoplásticos (5 mm-2,5 cm) y el 1% macroplásticos (mayores de 2,5 cm), mientras que en peso los microplásticos fueron el 28%, el mesoplástico el 26% y los macroplásticos el 46%.
Acumulaciones de basura
Por otro lado, observaron que en la zona de Hendaia a Baiona se acumula cinco veces más plástico que entre Hondarribia y Mutriku. Y hay zonas de acopio donde hay 10.000 veces más basura que fuera. “Son una especie de ríos en superficie que pueden tener tres o cuatro metros de anchura y un kilómetro de longitud”, explica Cabezas. “Ahora estamos estudiando qué procesos físicos producen esos ríos; si son corrientes, si son puntos de encuentro de masas de agua diferentes… Y no sabemos si ocurre sólo en la superficie o si ocurre lo mismo en la vertical”.
De hecho, hasta ahora han analizado la superficie de agua, pero pronto verán qué hay por debajo. “Estudios realizados en otros lugares indican que lo que está en superficie es sólo un 15% y que la mayor parte está en fondo. Pero no tenemos datos de aquí, y en breve realizaremos una campaña para analizar la columna y el fondo de agua”.
Conocer dónde se acumula la basura es útil, entre otras cosas, para poder recogerla. “Es muy difícil recibir microplásticos, pero se puede recoger la macro”, explica Cabezas. “Los microplásticos son tan pequeños que se pegan a cualquier cosa, por lo que junto con la macro también se recogen muchos microplásticos. Pero, sobre todo, se trata de que la mayor parte del microplástico se produce a partir de la macro”.
Al analizar las muestras se comprobó que la mayoría de los microplásticos eran fragmentos. Apenas se encontraron ejemplares o pellets. También había fibras, pero la mayoría eran fragmentos, es decir, procedentes de macroplásticos. “Por eso es importante quitar la macro. Siempre se habla de microplásticos por su efecto, pero si quitamos la macro también estamos quitando el micro”.
Microplásticos en vida
De hecho, los investigadores de PiE investigan la influencia de los microplásticos en la vida marina. “Llevamos casi dos años estudiando lo que pasa con los microplásticos en Urdaibai y otros lugares”, explica Soto. “Cogemos mejillones, cangrejos, pestañas, ostras… y en todos hemos encontrado plásticos. Lo que más encontramos son las fibras PET”. Estas fibras proceden principalmente de la ropa confeccionada con fibras sintéticas. “La industria textil es una de las actividades que más contamina”, afirma Soto.
Soto ha explicado que el impacto de los microplásticos en los seres vivos es doble: físico y químico. “Los peces, etc. los comen como materia orgánica en suspensión. Se pueden acumular progresivamente en el estómago o en el tracto gastrointestinal. Al final, puede obstruirse o llenarse y no poder comer. Así, una consecuencia podría ser morir de hambre”.
Por su parte, el impacto químico puede provenir de diferentes aspectos. Por un lado, los plásticos contienen aditivos como protectores de ondas ultravioletas, retardantes de llama, etc. ). “Estos aditivos pueden liberarse por enzimas del tracto digestivo y ser tóxicos”. Pero los microplásticos también son vectores. “Actúan como caballos de troya a los que se les retenen metales pesados, hidrocarburos e incluso patógenos”, explica Soto. “Los químicos de nuestro grupo están analizando estas dinámicas: cómo se le adhiere el cadmio a medida que envejece el plástico, HAPs, PCBs…”.
En general, los laboratorios de PiE investigan cómo aumenta su toxicidad a medida que los plásticos envejecen. “Esto es muy importante para nosotros. Porque nosotros estudiamos las consecuencias biológicas y nuestro objetivo es conocer el estado de salud de estos animales. Puede ocurrir, por ejemplo, que, a pesar de sobrevivir, no se pueda culpar. En este caso la población estaría esterilizándose y correría el riesgo de desaparecer”.
Por otra parte, al analizar los microplásticos que contienen los animales, se han dado cuenta de que no todo lo que a menudo se considera plástico es plástico. “Hasta ahora, en la mayoría de los casos, la clasificación de los microplásticos ha sido visual”, explica Soto. “Nosotros hemos utilizado la espectroscopia Raman. Esta técnica demuestra con toda seguridad si es plástico o no. Y hemos visto que en los estudios realizados visualmente teníamos una estimación del 80%. Muchas partículas parecen visualmente plásticos, pero pueden ser materia inorgánica, vidrio, etc.”.
“Sin embargo, el problema está ahí”, ha querido aclarar Soto. “Hemos encontrado microplásticos en todos los animales. La mayor parte en los filtrantes: mejillones y ostras”. Todavía no se han analizado los pescados. Sin embargo, Soto ha destacado una diferencia desde el punto de vista humano: “En el caso de los peces comemos el músculo, donde en principio no hay microplásticos. En el caso de los mejillones, en cambio, los comemos enteros y ahí puede haber algún problema”.
En sus experimentos en el laboratorio con mejillones, han visto que cuando los microplásticos son más pequeños que una micra, salen rápidamente del organismo. Estos microplásticos, por medio de las heces, van al sustrato, se depositan en él y quedan disponibles para los animales autóctonos. “Esto lo hemos demostrado en el laboratorio y ahora estamos estudiando qué pasa en el medio ambiente”, explica Soto. Para ello, investigan animales que viven en los sedimentos, como los poliquetos. “Todavía no tenemos todos los datos, pero en todos los puntos de Urdaibai hemos encontrado microplásticos. El problema está ahí. Cada vez hay más plásticos en nuestras costas, no sólo en el agua, sino también en los sedimentos. Y esto puede ser peligroso tanto para el ecosistema como para la economía y la salud de las personas”, afirma Soto.
Soluciones
“El problema es el gordo”, dice Cabezas. “Yo soy optimista porque hay un montón de iniciativas para visibilizar, concienciar y hacer frente al problema. Pero hay mucho trabajo que hacer”.
Hay dos tipos de soluciones, según Cabezas. Por un lado, los de arriba abajo: las leyes. Un ejemplo de ello es el de los plásticos de un solo uso prohibidos. “En la basura del litoral aparecían pajitas, etc. Y se prohibieron. Ahora mismo ha ocurrido con las tapas de tetrabriks y botellas. Es muy interesante observar que los datos de investigación influyen en las leyes. Pero se necesitan cambios más profundos”.
En cuanto a las soluciones de abajo a arriba, para Cabezas se pueden hacer muchas cosas. “Lo importante es saber dónde están los problemas para buscar soluciones eficaces”. Por ejemplo, sabiendo que buena parte de la basura de nuestra costa proviene de la pesca, los de AZTI trabajan con los pescadores. “Tenemos ahora el proyecto SEARCULAR para construir redes y aparejos de pesca de forma circular, utilizando materiales más duros (para evitar la generación de microplásticos) y que sean más fácilmente reciclables”.
También considera imprescindible la concienciación social. En este sentido, menciona el proyecto Ulysses: “Para investigar cómo se producen las acumulaciones de basura tiraremos miles de drifters. Para ello, repartiremos unos kits en los centros para realizar estos drifters. Después, cuando los lanzamos al mar, podrán seguir por los centros los lugares por donde circula cada drifter. Y eso permite trabajar en clase estos temas”.
Soto también considera clave la concienciación. “Las legislaciones deberían ayudar, eso está claro. Pero para cambiar las legislaciones, la sociedad debe presionar. Y tenemos que cambiar muchos comportamientos. No se puede prohibir el plástico. Nuestro bienestar está relacionado con la producción de plástico. Pero podemos hacer muchas cosas. Por ejemplo, no podemos seguir utilizando plásticos de un solo uso sin pensar en sus consecuencias. En definitiva, el mayor problema está ahí. También hay accidentes y vertidos, pero el principal problema está en el uso masivo”.
“Nos está costando demasiado tomar conciencia de la dimensión del problema”, dice Soto. Pero también es optimista: “Siempre recuerdo que de joven teníamos el problema de la capa de ozono. Conseguimos reducir los CFCs y la capa de ozono se está regenerando”.